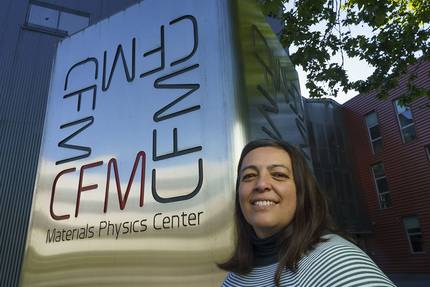“En la ciencia, sin comunicación, no hay progreso”
Celia Rogero Blanco, nueva directora del Centro de Física de Materiales, nos recibe un soleado viernes a las puertas del centro. Los compañeros ya están entrando y se saludan sonriendo con la misma sonrisa amable que no se ha borrado durante mucho tiempo con nosotros. Nos habla con calma de sus primeros pasos en física, de su condición de mujer en un campo tan masculinizado, de su trabajo de investigación, de sus objetivos en el nuevo cargo y de los retos de la física de materiales para afrontar las crisis actuales: emergencia climática, contaminación, riesgos para la salud...

¿Cómo ha recibido su nuevo cargo: con ilusión, con responsabilidad, con un poco de vértigo, quizá...?
Sí, la verdad es que un poco de todo. En el primer momento, sentí vértigo, sí, esa responsabilidad, pero, sobre todo, la he tomado con ganas para ayudar al centro a seguir adelante como hasta ahora.
De hecho, hasta ahora he trabajado como investigador en el centro, en el laboratorio de nanofísica, ya que soy investigador en sí mismo. Por lo tanto, mi tarea principal ha sido la investigación en el centro, pero también he participado en otras actividades, como la comisión. Y creo que es nuestra responsabilidad asumir la responsabilidad del centro.
Lo has dejado claro: eres investigador, físico. ¿Siempre has tenido claro que serías un físico?
Físico, no lo sé, pero sí que tocaría por las ciencias. Me entendía bien en ciencias y me gustaban mucho las matemáticas. Mi padre es matemático y mi madre es economista, pero, más que por los de mi casa, he recurrido a las ciencias por afición: me gustaban los juguetes de construcción, jugar con números, resolver problemas... Entré en la física de una manera muy natural.
Entró usted con naturalidad. Pero, teniendo en cuenta que el campo de la física está completamente masculinizado, ¿no te sentiste en cierto modo extraño? ¿Te afectó la minoría?
No, de ninguna manera. Nosotros en casa nos educaron en igualdad, y en aquella época, en mi entorno [Madrid], lo normal era que las niñas fuesen a escuelas para niñas. Nuestra escuela era mixta y eran más chicos que chicas. Por lo tanto, no fue extraño para mí. Seguramente, si mirara atrás con los ojos de hoy, vería las cosas de otra manera, porque tenemos más conciencia de la brecha de género, pero en aquella época no me sentía diferente ni subestimado. Además, creo que entonces más niñas aprendíamos física que ahora.
Ahora, al menos, en los centros de investigación se promueven acciones contra la discriminación, incluida la vuestra. Además, es importante que la actual directora sea mujer en cuanto a la referencia.
Sí, espero que así sea [riendo ligeramente, humildemente]. Además, no soy el único, ya que aquí mismo hay más centros de investigación con mujeres ocupando puestos directivos. Sin embargo, yo creo que el problema es más profundo que el de los referentes, y es el de toda la sociedad. Las niñas no quieren aprender matemáticas, física,... Y las niñas también son buenas en la escuela. Pero, en algún momento, pierden interés y, al elegir estudios universitarios, van a otras áreas. Por lo tanto, el problema parece estar en la base.
La verdad es que no tengo claro cuál es el problema real. Pero cuando yo era joven pensaba que ya estábamos superando, y ahora tengo la sensación de que estamos retrocediendo.
Por lo demás, en el propio centro tenemos un plan de igualdad que, por ejemplo, se tiene en cuenta en la contratación. Además, en el centro se fomenta la organización de actividades exclusivas para las mujeres o, de cara a la sociedad, visibilizar que hay mujeres en ciencia y también fuera del 11 de febrero [Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia]. El objetivo es destacar a las mujeres del centro y a las investigadoras en general en todas las iniciativas de visibilización del centro. Intentamos crear esa cultura.
Y volviendo a tus principios, ¿cómo te metiste en la investigación?
No fue una decisión tomada de antemano. Me gustaba, pero en la época universitaria no era especialmente brillante. Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y, como pertenecíamos a la generación del boom, nos juntábamos cientos de estudiantes en cada clase, y pensaba que era para los de investigación más puntera. No sabía ni las salidas que tenía un físico cuando terminaba los estudios universitarios, lo único que sabía es que no quería tomar el camino que la mayoría de las personas cogían: asesoría y auditoría.
Confiaba en un profesor, le pregunté, y me comentó el laboratorio. Pregunté a varios investigadores de la zona y ellos también me animaron. Así que me acerqué al laboratorio y cuando vi un átomo con el microscopio electrónico de efecto túnel lo flipé.
Entré en el grupo de las nuevas microscopías. Era un grupo muy dinámico, las relaciones personales me parecieron muy sanas, todo era muy divertido, hablaban mucho y se protegían mucho. Y hacían cosas fascinantes. Con ellos me di cuenta de que no se trata de ser el primero en estudiar, sino de tener curiosidad, imaginación, ganas de probar y jugar, valor, creatividad... Aquello me encadenó.
¡Qué lejos queda eso que estás contando, del estereotipo del investigador aislado y genial!
En la ciencia es imprescindible hablar. Probar y no tener miedo a equivocarse. Preguntar y escuchar. Dar y recibir ideas, compartir opiniones... Nadie nace sabiendo. La comunicación es fundamental: en la ciencia, sin comunicación, no hay avances.
Luego pasó de la física de los materiales a la astrobiología. ¿Hasta qué punto están distantes o cerca?
No son dos mundos, son el mismo mundo. En la ciencia de los materiales estudiamos la materia. Efectivamente, el mundo que conocemos está hecho de materia y de antimateria, pero no lo conocemos tan bien. Pero todo lo que investigamos está hecho de materia. En mi tesis y post doctoral, en Newcastle, estudiaba las características de los materiales: características electrónicas, estructurales... Pero luego empecé a buscar aplicaciones y empecé a hacer sensores.
Mi especialidad es la física de superficies, es decir, la última capa atómica de materiales. Los sensores que se fabrican en estas escalas son moleculares y detectan diferentes partículas: iones, moléculas, gases... Así que empecé a hacer sensores para detectar el ADN, el ARN y otros. Y en la astrobiología se investiga, entre otras cosas, qué moléculas tienen los exoplanetas y cómo se producen, si hay aminoácidos en las nanopartículas que están en el polvo interestelar, cómo se producen y si de ellas puede surgir vida. Por lo tanto, se necesita la física de las superficies para crear sistemas de ultracongelación, por ejemplo, para simular lo que ocurre en el espacio; para desarrollar sensores; y para comprender cómo funcionan las moléculas orgánicas, para poder utilizarlas en las aplicaciones.
Así, yo colaboraba en la elaboración de biosensores, y con ello, comencé una nueva línea. Se lo explicaré. En la sangre tenemos hemoglobina y la porfirina de la hemoglobina es una molécula clave en su funcionamiento. A nivel fisiológico se conoce muy bien su mecanismo. Pero, a nivel molecular, si conocemos cómo la porfirina captura y libera oxígeno, podemos hacer sistemas para capturar y almacenar el oxígeno y liberarlo donde queramos. Esto puede tener muchas aplicaciones: respirar bajo el agua, en el espacio, o tratar una insuficiencia...
Aunque parezca de ciencia ficción, y en un principio parece que la física de los materiales y la astrobiología no tienen nada que ver en sí mismos, si tienes una visión global, te das cuenta de que todo está relacionado. Con esa línea llegué desde la astrobiología al centro de la física de los materiales. De alguna manera, viajo por el camino de la ciencia básica a la aplicación.
Ha pasado años aquí como investigador y ahora le han nombrado director. ¿Cuáles son tus objetivos?
La primera es continuar con la consolidación del centro. Los anteriores directores han trabajado mucho para crear un centro potente, con estructura, excelentes investigadores... Queremos seguir en ello y, además, tenemos que saber afrontar nuevos retos. La competencia es cada vez mayor y en la estructura clásica de los centros, al igual que en la universidad, se hacía en grupos de investigación y, en muchos casos, no había mucha comunicación entre los grupos. Ahora, en cambio, existe un impulso internacional para que los centros tengan una visión conjunta: objetivos comunes, trabajar todos con una visión concreta...
Y nosotros también estamos en ello: definiendo objetivos comunes y promoviendo sinergias entre los diferentes grupos del centro. Contamos con excelentes profesionales y, sumando las fuerzas de todos, podemos llegar muy lejos. Para ello, estamos fomentando las interacciones para que los investigadores hablen entre sí, no solo dentro del centro, sino también fuera del mismo. Esto también ocurre de forma espontánea, pero es cierto que la pandemia supuso una interrupción. Ahora, por lo tanto, estamos dinamizando las relaciones para estrechar las relaciones presenciales.
Con la pandemia, hemos visto que los encuentros online dificultan la creación de relaciones personales. Los investigadores somos personas, y para compartir preguntas, dudas e ideas de forma informal, necesitamos tener a los demás cara a cara. Incluso en los congresos, las conversaciones más enriquecedoras tienen lugar en los espacios de ocio.
Según los estudios, ahí también hay brecha de género, ya que muchas veces es más difícil para las mujeres estar en la sobremesa, por ejemplo, por la conciliación.
Pues sí, y por eso duran los roles. ¿Por qué no concilian los hombres? Ahí está la sangría. Va más allá del ámbito científico, es un problema social.
De cara a la sociedad, ¿qué puede aportar la física de los materiales para dar respuesta a los problemas actuales? Emergencia climática, energía, contaminación...
Puede aportar mucho, desde todos los puntos de vista. En este momento el Centro cuenta con más de un proyecto en relación con el cambio climático. Por ejemplo, un grupo investiga el green concrete: el hormigón que no se calienta o el cemento, para que la temperatura de las ciudades no suba; o el que acumula energía; o el que genera energía! Eso puede significar un gran beneficio.
Yendo del nivel macroscópico al micro, estamos desarrollando sensores o filtros para depurar el agua, ya que la contaminación del agua es un problema importante: restos de medicamentos, metales pesados... Además, se están investigando nuevos catalizadores para obtener hidrógeno del agua, por ejemplo, con energía solar. Por tanto, trabajamos desde estructuras macroscópicas hasta el control atómico a átomo de una superficie, en línea con el medio ambiente y el clima.
En medicina tenemos miles de patentes de nanopartículas para todo tipo de aplicaciones: del cerebro a los pies, en el diagnóstico, en la terapia... Todo.
Lo que ocurre es que conocer las características de los materiales a nivel atómico te permite inventar nuevas aplicaciones y avanzar en todos los campos: ordenadores cuánticos, comunicaciones... Y esto me parece importante: cada vez hay menos espacio entre la investigación básica y la aplicación. Por lo tanto, no hay que pensar que por investigar algo muy básico tu trabajo no tenga aplicaciones, porque no es cierto.
Antes podía pasar entre 20 y 30 años hasta que conociera algo y creara una aplicación basada en eso. Ahora, a veces, ocurre casi al mismo tiempo: pensar que al mismo tiempo que descubrimos una característica, puede ser útil para algo. En nuestro centro queremos impulsar esto: que los investigadores seamos capaces de darse cuenta de que no estamos tan lejos de la aplicación. Ser conscientes de ello, tener esa conciencia nos ayudará a seguir adelante.
Para terminar, ¿qué sueños tienes, personalmente?
no sé... Desde que comencé a investigar he visto tantas cosas que antes me parecían impensables... En mi primer congreso, en una conferencia de una compañía de coches, se estaba presentando una capa para tapar el capó de los coches que hubiera podido protegerlos de la corrosión de las palomas. Y ahora todos los coches tienen una especie de capa. Las ventanas autolimpiadoras, las pantallas táctiles, las pantallas flexibles... las he conocido en congresos, ahora están en la calle o las tenemos en la mano. Entonces, no sé qué contestar...
Lo que realmente quiero es que los recursos sean accesibles para todos. Me gustaría cerrar la brecha entre países desarrollados y empobrecidos; en energía, en agua potable, en medicina... Nosotros tenemos anticuerpos a medida, por ejemplo, y ellos no. Mi sueño es que este tipo de desarrollos estén al alcance de todos.
Buletina
Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian