Itziar Alkorta: "El principal problema es que el estatus del embrión humano no esté definido"
Las investigaciones sobre células madre han generado un intenso debate ético. ¿Por qué?

En torno a estos estudios hay dos problemas: uno ético y otro, aunque menos se mencione que para mí es muy importante, económico.
Desde el punto de vista ético, el problema es complejo y tiene muchos aspectos. Por un lado, una de las fuentes de las células madre son los embriones, los embriones humanos, y su estudio genera un problema ético. Está por definir qué es el embrión y, según cómo se entiende, hay dos posturas extremas. Algunos creen que el embrión aún no establecido en el vientre materno es una cosa y que no necesita ningún otro tipo de consideración. Por el contrario, los que se encuentran en el otro extremo, sobre todo la iglesia católica, creen que el embrión es una persona desde la fecundación. Hay opiniones intermedias. Por ejemplo, el Comité de Ética Europeo considera que el embrión merece más protección que las cosas, es un bien éticamente digno.
En segundo lugar, se encuentra el derecho a la salud de los enfermos y de la sociedad, que se contrapone a diversas actitudes a favor del derecho a la vida del embrión. Por otro lado, hay libertad para investigar a los científicos. Esto tiene un gran peso en la sociedad actual, ya que históricamente la investigación ha permitido a la sociedad avanzar.
Por último, hay un problema ético que pocas veces se ha mencionado pero que creo que es importante: la libertad de las mujeres y la protección de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Esto se debe a la necesidad de óvulos para la formación de estos embriones y a que la extracción de los mismos requiere tratamientos médicos relativamente duros y desagradables. En cierta medida, a veces las mujeres se utilizan a cambio de dinero como suministradoras de óvulos y yo creo que eso puede convertirse en un peligro.
Estos cuatro aspectos son de destacar éticamente y entre ellos surge el conflicto: por un lado, los derechos del embrión y, por otro, el derecho a la salud de la sociedad y la libertad de investigación. Ahí está el problema principal.
Sin embargo, antes ha mencionado que hay dos problemas: ético y económico. ¿Qué problema surge desde el punto de vista económico?

En este sentido, el problema es si estas investigaciones son o no patentables, si finalmente el embrión clonado es o no patentable. Hay perspectivas muy diferentes, una europea y otra estadounidense. En Europa tenemos una directiva de 1998 que de alguna manera abre el camino para patentar embriones humanos clonados, siempre y cuando sean posteriores para la extracción de células madre. Pero ofrece muy pocas posibilidades. La creación de este embrión requiere siempre un procedimiento artificial. No es patentable, por ejemplo, un embrión fecundado naturalmente, ni tampoco el producido in vitro.
En EEUU hay criterio desfavorable. Allí se puede patentar cualquier procedimiento si sirve para la terapia. En general, las empresas privadas quieren apoyar sus investigaciones a través de patentes, mientras que la ciencia pública está muy interesada en que los resultados de estas investigaciones y todos sus avances sean abiertos y accesibles para todos. Está claro que los intereses privados y públicos se contraponen totalmente.
Si se acordara el estatus del embrión, la situación no sería tan confusa. ¿Crees que es posible llegar a un acuerdo a corto plazo?
Hay grandes problemas. No hay acuerdo internacional al respecto. En Europa se han realizado intentos para consensuar este tema, pero las posiciones de unos y otros están aún muy lejos. La mayoría considera que una organización internacional debe regular el estatus del embrión humano, pero en este momento es difícil llegar a un acuerdo.
¿Cuál es la opinión de los países europeos?
En Europa existen cuatro posiciones diferentes según las leyes. En algunos países existe una prohibición absoluta de investigar con embriones humanos: Austria, Dinamarca, Irlanda y, de momento, también en España.
En Alemania es posible importar embriones. Hasta el momento, en Alemania han tenido leyes muy duras para proteger el embrión, debido a la memoria histórica, que tienen una especie de culpa del III Reich. Pero los investigadores han obligado a cambiar la ley y, desde principios de 2002, pueden importar líneas de células madre humanas creadas en otros países.
En otros países existe la posibilidad de investigar con embriones superpuestos in vitro: Finlandia, Grecia, Holanda, Francia y Suecia.

Por último, la situación más permisiva se encuentra en Gran Bretaña. Allí, para investigar y extraer células madre, pueden formarse embriones.
El resto de países europeos no tienen ley.
La Unión Europea ha lanzado nuevos criterios sobre este tipo de investigación...
VI Consejo de Europa para la financiación de la investigación. Al publicar el programa, en el año 2002, afirmó que no financiaría proyectos de investigación sobre células derivadas de embriones si antes de su aprobación por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
La Comisión Europea acaba de dar su opinión el 9 de julio de 2003. De acuerdo con ello, está a favor de subvencionar estas investigaciones si el país que propone permite investigar con embriones, si sólo se utilizan embriones excedentarios por fecundación in vitro, fecundados antes del 27 de junio de 2002. Con ello se pretende evitar que las clínicas reproductoras generen más embriones de los necesarios para su posterior entrega a los investigadores. Por otro lado, se recomienda que las líneas celulares creadas con fondos europeos se lleven a un único banco. De esta forma, todos los investigadores tendrán acceso a estas células.
No obstante, todavía no se ha adoptado ninguna decisión final. El Parlamento debe dar su opinión. A final de año, y teniendo en cuenta las opiniones de la Comisión y del Parlamento, el Consejo de Europa tomará la decisión final.
¿La situación de EEUU es más clara que la de Europa?
En EEUU ha ocurrido una historia muy curiosa. Allí llevan tiempo regulando que en Common Rule no se puede utilizar dinero público para investigar con embriones humanos, que los embriones humanos merecen una especial protección. Sin embargo, cuando en 1997 conocieron la de Dolly y la de transferencia de núcleos, comenzaron a discutir sobre ello. Los científicos querían investigar más y el gobierno de la época creó un comité de bioética llamado NBAC.

Esta comisión dijo claramente que en 1999 la ley prohibía investigar con embriones humanos, pero teniendo en cuenta los derechos sanitarios era necesario cambiar la ley para permitir el avance de las investigaciones. Este clinton intentó llevarlo al parlamento, pero los conservadores se oponían. Entonces llegaron a una solución intermedia: no se daría dinero público para crear embriones humanos clonados, pero se permitía utilizar células madre extraídas de embriones humanos creados sin dinero público. En consecuencia, se delegó en las empresas privadas la creación de líneas de células madre.
En agosto de 2001, Bush mandó una especie de moratoria: la ciencia pública tiene la posibilidad de seguir utilizando células madre, siempre y cuando estas líneas se hayan creado antes de agosto de 2001, pero no con las siguientes. Al mismo tiempo, intentó aprobar una ley que prohibía la clonación terapéutica y reproductiva humana, pero aún no ha convencido al Senado de prohibir la clonación terapéutica humana.
¿El resto del mundo tiene legislación al respecto? ¿Existe alguna posibilidad de consenso internacional?
Respecto al resto del mundo, en la mayoría de los casos no existe ninguna regulación. La falta de regulación en Asia es total y algunos países son totalmente permisivos y permiten la investigación. La idea es atraer a los científicos aprovechando que no hay ley.
El consenso legislativo internacional será muy difícil. El Consejo Europeo en su Convenio sobre Biomedicina dijo que en 1997 había que dar pasos para ello, pero no se ha conseguido nada claro.
A nivel internacional, la UNESCO intentó encauzar el problema y conseguir una norma o al menos consensuar unos criterios, pero fue rechazada por el Vaticano, EEUU, Filipina y España. Ésa es la situación actual.

A corto plazo no hay solución, y yo creo que eso no es bueno, sobre todo para la sociedad y los usuarios potenciales. La falta de una normativa común hace que estemos como en EEUU: en los países en los que se da acceso a empresas privadas se están generando patentes, lo que significa que los tratamientos médicos que de ahí salgan quedarán en manos de unos y serán muy caros. Los países desarrollados podrán comprarlos, pero los pobres no, y se ampliará aún más la distancia entre ambos.
Por otro lado, ¿el equipo investigador tiene una opinión común? ¿Coinciden en general?
Entre los investigadores también hay tendencias extremas, pero la mayoría está de acuerdo en que hay que abrir las puertas a la investigación. Casi todos consideran que los embriones sobrantes, en lugar de triturarlos, es mejor utilizarlos en este tipo de investigaciones, y muchos creen que investigar con un grupo de células creadas específicamente por transferencia de núcleo no perjudica la dignidad humana.
La clonación humana para la reproducción no está tan aceptada, ¿no?
Esto es aceptado por muy poca gente, y la mayoría de los científicos tampoco lo ven éticamente viable.
Con otras técnicas la opinión en contra ha sido muy dura al principio, pero luego se han aceptado. ¿Todavía no es fácil porque las aplicaciones están muy lejos?
Sí. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con la opinión del Comité de Ética Europeo. Menciona dos principios: proporcionalidad y prudencia. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, dado que todavía no sabemos qué vías darán mejores resultados, las investigaciones sobre células madre extraídas de tejidos adultos o embriones deben impulsarse ambas de la misma manera. Los medios y las consecuencias deben ser proporcionales y, como no sabemos cuáles serán las consecuencias, debemos utilizar los mismos medios tanto en uno como en otro.
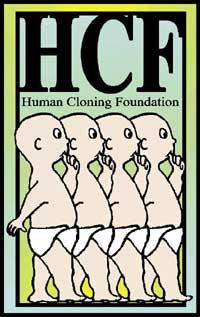
Por otra parte, el Comité de Ética considera que el embrión humano merece cierta protección, que también debe tenerse en cuenta a la hora de aplicar el principio de proporcionalidad.
El otro principio, el de precaución, es muy importante. Dado que las investigaciones sobre células madre todavía se están iniciando, todavía no conviene probar aplicaciones terapéuticas en humanos. Y es que no tenemos ninguna garantía de que estas aplicaciones no tengan consecuencias negativas. Por tanto, sobre la base de la protección de los derechos humanos, hay que actuar con prudencia.
En mi opinión, estos dos principios son muy importantes: no vamos a obsesionarnos con las células madre de los embriones, porque no sabemos qué va a venir de ahí y, por otro lado, vamos a actuar con prudencia.
Situación en España En España, en 1988 se promulgó una ley sobre reproducción humana artificial, que sigue vigente. Esta ley de fecundación artificial surgió antes que en cualquier otro país y era muy permisiva para esta época. Esto supone que con embriones humanos viables no se puede hacer investigación si no se favorece el embrión, mientras que con embriones inviables se puede hacer algo si se cumplen una serie de requisitos científicos. Además, según un artículo de esta ley, los embriones que se generan in vitro y exceden no pueden ser triturados, sino que deben congelarse, pero sólo pueden conservarse congelados durante cinco años. Pero no dice lo que hay que hacer después. Tras la promulgación de la ley se creó también una comisión de fecundación humana que informó en un informe sobre la posibilidad de investigar con estos embriones congelados. También dijo que había que cambiar la ley. Sin embargo, esto fue muy mal recibido por el Gobierno del PP, que pidió un segundo informe a una comisión que designó (Comisión Asesora de Ética para la Investigación). Y esa comisión, más o menos, expresó lo mismo. Finalmente, el Gobierno ha propuesto una modificación de la ley que todavía está pendiente de aprobación. El objetivo de la modificación es permitir la creación de células madre con embriones in vitro sobrantes. Sin embargo, se añade que sólo se puede investigar con embriones creados antes de la reforma de la ley y no con embriones posteriores. Como se ve, esta reforma pretende ser coherente con las nuevas normas europeas. No obstante, persiste la prohibición de importación y exportación de embriones, lo que aislará a los investigadores españoles, que no podrán utilizar materiales del Banco Europeo de Células Madre ni portar líneas celulares creadas por ellos mismos. |
Buletina
Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian








