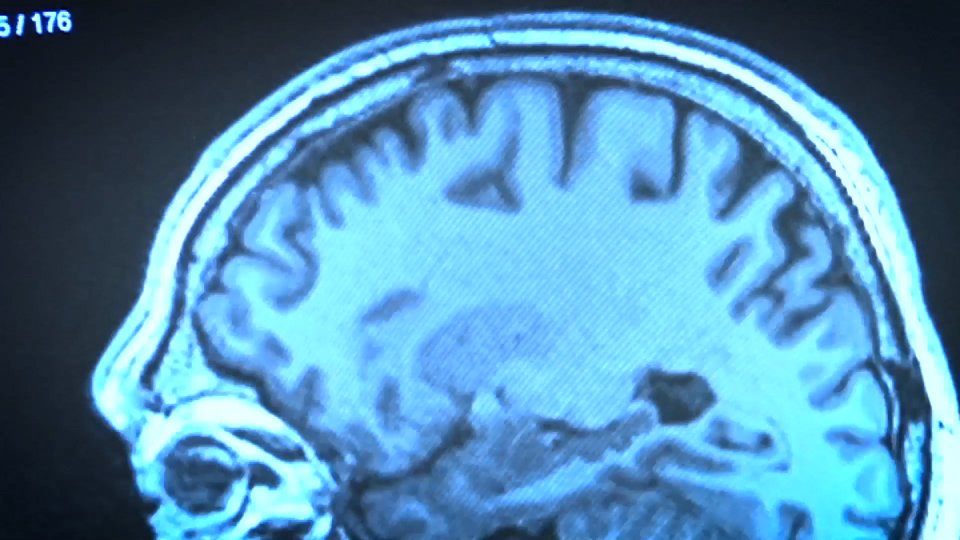“Nosotros tenemos que explicar las consecuencias científicamente, buenas y malas”
Los premios CAF-Elhuyar nos han dado la excusa para reunirnos de nuevo con la microbióloga Miren Basaras Ibarzabal. De hecho, Elhuyar es una colaboradora cercana a la revista, siempre dispuesta a responder a las preguntas y a exponer su punto de vista. Actúa así con todos los medios de comunicación y con toda la sociedad en general y, siempre que puede, además, habla en euskera. Por eso le han otorgado el Premio al Mérito CAF-Elhuyar 2024. Junto a ello, destaca el trabajo que se está realizando en la investigación. En concreto, la investigación del microbiota se centra ahora en la investigación, en especial, relacionada con las infecciones de transmisión sexual.

¡Enhorabuena! A la hora de entregar el premio, el patronato de la Fundación Elhuyar ha hecho especial mención al esfuerzo que hizo usted por socializar las explicaciones científicas durante la pandemia. ¿Cómo ha recibido la confesión?
Muy contento de verdad. Cuando me llamaron por teléfono y me dijeron que yo era el elegido, me conmovió. No lo creía. La verdad es que un reconocimiento así te da fuerzas para seguir adelante.
Muchos te conocerán por esa labor divulgativa, pero también eres investigador. En su trayectoria, ¿qué fue antes: ciencia e investigación o socialización del conocimiento?
[Contestó sin dudas] Investigación. Antes de terminar la licenciatura en Biología, comencé con la tesis doctoral. Tenía claro que quería investigar. La divulgación vino después. La tesis hay que comunicarla, y luego empecé a dar clases, y muy rápido, a los alumnos de euskera. La diferencia de edad entre los alumnos y nosotros era pequeña y la comunicación era cercana. Fuera de la Universidad, amigos y allegados hacían preguntas: ¿Qué es un virus? ¿Qué está investigando? También eso me hizo sentir curiosidad por saber que la gente tiene ganas de verla. Y, además, creo que es importante que los investigadores demostremos lo que hacemos, por qué estamos haciendo todo esto. Creo que vi esa necesidad y por eso empecé esa ruta.
¿Por qué comenzaste a investigar? ¿Qué fue lo que te empujó?
Cuando me licenciaba ya tenía ganas de entrar en un laboratorio y ver qué se hacía ahí y qué era. Otros quizás hayan tenido alguna persona referente; yo no recuerdo que tuviese a nadie en la cabeza a la hora de elegir ese camino.
Entré primero en el laboratorio de genética. Estaban investigando con oveja latxa, proteínas y ahí fue donde hice la tesina en su momento. Equivale al trabajo de fin de grado actual. También me gustó mucho el área de microbiología, y tuve la oportunidad de llevar la tesis a ese terreno. Así empecé.
Al principio, ¿se daba cuenta de la importancia real de la microbiología y de la cantidad de ramas?
Pues no, la verdad es que no. En aquel primer momento comencé a estudiar la biología ambiental y posteriormente me introduje en el estudio de los microorganismos que afectan a la patología humana, especialmente la hepatitis C. En aquella época estaba en plena efervescencia, atado al sida. Era duro en aquella época. Entonces sí, me di cuenta de la importancia de la microbiología.
Piensa en lo importante no solo en el ámbito clínico, sino también en la industria alimentaria. Pero volviendo a la salud, entonces no sabíamos qué papel jugaban en nuestra defensa nuestros microbiotas, los microorganismos que tenemos dentro. Esta idea, al principio, parecía extraña, pero después, fíjate en la evolución que ha tenido. Cada vez sabemos más, y estamos viendo que está relacionado con aspectos que antes no nos imaginábamos: funcionamiento del cerebro, enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas… Y no son solo bacterias; cada vez se habla más de virus.
¿En qué estás investigando ahora?
Sobre todo, estamos investigando el papel del microbiota en las infecciones de transmisión sexual. Porque estamos viendo que en la vagina y en nuestro aparato sexual tenemos varios microorganismos cuya presencia o ausencia facilita o dificulta la aparición de infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, estamos analizando la relación que existe entre el microbiota y los patógenos en este ecosistema.
Por ejemplo, las clamidias se han extendido mucho en los últimos años. Ahí influyen factores como el estilo de vida, la alimentación y, por supuesto, la falta de protección, la falta de prevención. Además, observamos que, según el microbiota, una mujer tiene un mayor o menor riesgo de vaginosis; si se rompe el equilibrio de los microorganismos, se facilita la infección.
Por lo tanto, estoy en ello en los últimos años. Anteriormente, también he investigado el papilomavirus humano y el cáncer de cuello de útero y otros cánceres, tanto en mujeres como en hombres.
Recientemente se ha difundido la vacunación del papiloma humano en España a los chicos. Al principio, cuando las chicas empezaron a insertarse, algunos la recibieron con recelo.
Bueno, afortunadamente también van a vacunar a los chicos. También he estado investigando en vacunas, y ahí también ha habido evolución. Cuando en España se comenzó a vacunar a las niñas contra el papilomavirus humano, mediáticamente tuvieron un gran eco los casos de las personas con efectos secundarios. Siempre hay riesgo de efectos secundarios, sabemos que afectará a un determinado porcentaje. Pero, por el eco que tuvo, se produjo el miedo. Parece que ese miedo ha desaparecido, porque los beneficios de la vacuna son muy evidentes, pero el fenómeno no ha desaparecido.
Lo hemos visto también en el COVID-19, no solo con las vacunas, sino con otras cosas. Este fenómeno negacional, el negacionismo, no ha desaparecido.
¿Cómo les afecta a ustedes?
A mí, al principio, me impresionaba mucho, no lo entendía. Ahora, en cambio, creo que cuanto más eco demos a estos grupos es peor. Creo que es nuestra obligación explicar científicamente los beneficios que pueden aportar las vacunas, digamos, y los riesgos que tienen. Lo mismo con cualquier medicamento. Porque todo tiene un peligro, la vida también.
Tomar una cerveza también tiene sus consecuencias. Nosotros tenemos que explicar esas consecuencias científicamente, buenas y malas. Creo que hay que ir por ese camino, y no a negar tanto lo que dicen los demás. Porque si lo hacemos, les damos eco y, además, se fortalecen. La época de pandemia es el ejemplo más evidente.
Es probablemente la época más difícil que le ha tocado vivir.
Sí, porque no estaba acostumbrado a estar todo el tiempo en los medios de comunicación. Tener esa espectacularidad es duro. Y además, deberías estar al día de las investigaciones que salían de forma continua. Es difícil actuar en este contexto de incertidumbre.
¿Y si es una mujer, más difícil?
Siempre notas que no es lo mismo para mujeres que para hombres, ¿no? No lo diría todo el mundo de los medios de comunicación, pero hay algunos que llaman más a los hombres que a las mujeres, aunque quizá estos hombres no sean tan expertos. Este sesgo existe.
Al menos, también fue en ese momento cuando recibió el reconocimiento de manos del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y de la Conferencia Española de Decanos de Biología.
Sí, sí. Y también por parte de la gente. La verdad es que también recibí críticas muy duras, y de esos negacionistas llegaron un montón de mensajes. Al principio se me hizo duro, pero luego decía: “yo estoy diciendo lo que dice la ciencia, ¿no?” Y así es, tengo esa garantía. Y en la calle, sí, me han dado las gracias, y eso es una alegría.
¿Usted cree que hemos aprendido?La
verdad es que no lo sé. Yo quiero creer que hemos aprendido algo, pero la realidad me dice que hemos aprendido poco. Y es también un poco comprensible por parte de la sociedad. El sistema de prevención de la salud pública ha mejorado, pero no a nivel mundial.
De hecho, recientemente he publicado un libro, “La Única Salud, un objetivo inalcanzable”, y creo que nos falta mucho para llegar a ese objetivo. Es imprescindible tener una visión de la Salud Única y actuar en consecuencia. Es difícil, pero si queremos controlar algo, prevenir en todo el mundo, pues hay que hacerlo en todos los países. Al menos eso es lo que deberíamos aprender. Pero también lo hemos visto con el T-baztanga; nos comportamos como si fuera un problema africano.
Sin embargo, la propagación de la gripe aviar no se está produciendo en África, sino en Estados Unidos. ¿Crees que ya están haciendo lo suficiente?
Creo que no. Mayor control, mayor diagnóstico y prevención. Existen grandes lagunas. Y estamos viendo cómo en las aves se ha extendido por todo el mundo; luego de las aves a los mamíferos; en los mamíferos se está extendiendo; también han aparecido casos de personas… Afortunadamente, en este momento no se transmite muy bien de una persona a otra, pero si lo supera…
También hay que tener en cuenta la gripe estacional. Me parece que le dejamos circular con demasiada facilidad, y con ello aumenta el riesgo de unión y recombinación de diferentes cepas. En mi opinión, la campaña de vacunación de la gripe estacional debería extenderse más a la población.
Por otra parte, las empresas científico-farmacéuticas deberían realizar una investigación importante para conseguir fármacos eficaces para prevenir esta gripe aviar. Luego puede que aparezca otra gripe, pero la tecnología ya está lista, ya tiene el camino recorrido. Es cierto que las compañías farmacéuticas ganan en estos casos, pero eso es lógico, son empresas. Sin embargo, deben disponer de los medios necesarios para investigar y obtener medicamentos adecuados y pruebas diagnósticas que les permitan controlar el riesgo. Si los Gobiernos conceden subvenciones para ello, hay que garantizar que el resultado que de ello se obtenga se canalice de manera ética.
Eso en las personas. Sin olvidar los animales y el medio ambiente.
Eso es. Todo ello se ha de incorporar en el enfoque de Salud Única. Creo que a la sociedad le cuesta entender, pero es imprescindible.
Los virus que hoy en día se conocen son muy pocos de los que existen. Es decir, es mucho más desconocido que conocido. Entonces, tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo en todo el mundo. ¿Qué está ocurriendo por la rotura del permafrost? ¿Qué está creando ahí, qué microorganismos están liberando? Todo ello se enmarca dentro del concepto de Salud Única.
Yo creo que los seres humanos no estamos aislados, sino conectados a lo que nos rodea y que lo que hacemos influye en ello. Lo que hacemos y lo que no hacemos.
¿Dónde ves los principales retos?En
lo que acabamos de mencionar, en la elaboración de estrategias con el concepto de Salud Única. Y hay que hacerlo a nivel mundial. Esto incluye el problema de las bacterias resistentes.
Para entender esto, creo que tenemos que divulgar una y otra vez. Tenemos que explicar lo importante que es, por ejemplo, si yo cogo antibióticos en casa, si me sobra, llevarlos a la farmacia y no tirarlos a la papelera. Hemos mejorado en algunas cosas, es cierto, pero tenemos que seguir haciendo fuerza en ello, empezando por la educación básica.
¿Y en su área de investigación? ¿Cuáles son los retos y qué te llena?
Tenemos muchos, muchos retos. Hemos mencionado las resistencias, y yo, profundizando en mi trabajo en el análisis del microbiota, ahí es donde tengo el reto.
Y me cumple, cuando buscas una hipótesis o algo, si afirmas esa hipótesis o si la encuentras… lo que buscabas es, por supuesto, una alegría. Pero también cuando la rechaza, dice usted: “esto no es así”. Y eso te lleva a otro camino. Eso también me cumple.
Y desde el punto de vista docente, ¿qué te aportan las nuevas generaciones?
No sé si esto es políticamente correcto, pero tengo la sensación de que los alumnos de antes estaban más motivados. La sociedad también ha cambiado, y antes había una mayor motivación para aprender, y también para el euskera. Había más militancia. Quizá también porque eran grupos más pequeños… No sé por qué, pero para mí es evidente. El euskera es utilizado exclusivamente en el ámbito académico; fuera de éste, existe un gran vacío.
Yo les digo: “Ustedes son los médicos del futuro. Está en vuestras manos mejorar todo esto”. Por ejemplo, hacer una historia clínica en euskera o no.
Yo esperaba adelantar más en cuanto al euskera, y de lo contrario también. Por ejemplo, vienen mucho menos a clase. La digitalización les da esa oportunidad, pero pierden la relación con los demás, hacernos preguntas, compartir puntos de vista, discutir… Todo eso es muy enriquecedor y creo que ha ido perdiendo. Es cierto que tenemos una sociedad muy individualista, pero, sin embargo, creo que los antiguos alumnos tenían más vocación.
Entonces, usted le pediría a la nueva generación eso: vocación y motivación.
Eso es. Reciben una formación muy buena, y me gustaría que transmitieran lo que saben a los pacientes y a los demás. Eso me gustaría.
Tienen un buen modelo en ti. Felicidades por el premio.
Buletina
Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian