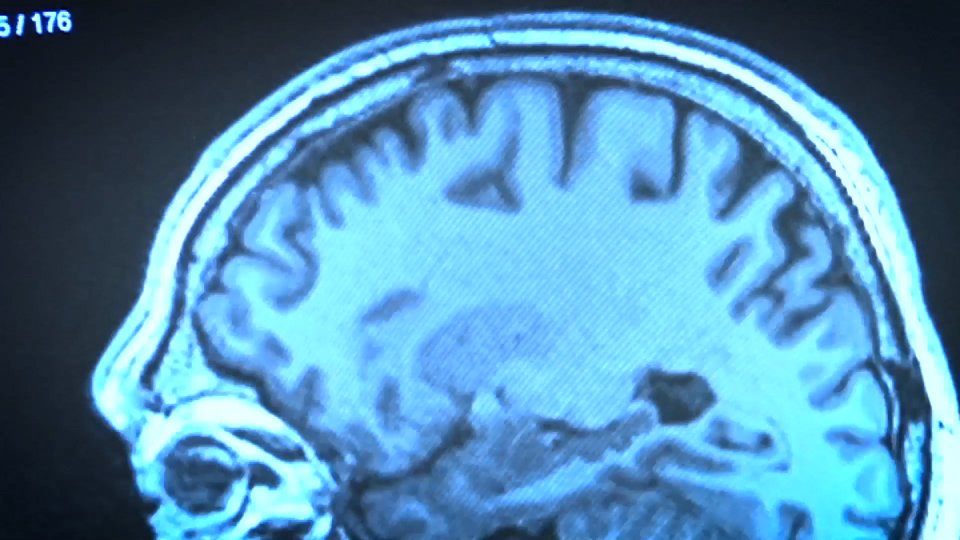“A veces deberíamos poner freno a la curiosidad de los científicos”
Ana Zubiaga es una brillante investigadora y trabajadora incansable. Uno de los que impregna su gran conocimiento con una prenda de humildad. Ha sido galardonada con el Premio Elhuyar de Mérito de 2020, porque lleva toda su vida socializando todo lo que sabe de genética. Analizamos la regulación genética del cáncer y después de 40 años hemos querido saber cómo entiende la enfermedad. También nos ha proporcionado las inquietudes y sueños que le genera la genética.

Ha hecho un gran esfuerzo para compartir con la sociedad vasca información sobre genética. ¿Por qué?
Desde el principio vi que la gente tenía interés en la genética, aunque a veces no sabía cómo hacer preguntas. Da trabajo, pero luego te devuelve mucho. Personalmente he recibido mucho. Cuando voy a los pueblos a dar alguna charla, encuentro gente interesada y me da mucha satisfacción satisfacer su interés porque los veo viviendo el placer del conocimiento. Es como la música. ¿Para qué sirve escuchar música? Pues no sabemos, pero el placer que se siente es grande. Así es también la toma de conciencia del funcionamiento de la vida.
Los que has aprendido en el laboratorio contigo hablan de tu papel de mentor y cómo has marcado tu sentido científico.
Para mí es una gran responsabilidad tener un equipo de trabajo. Nosotros no estamos en Harvard, no tenemos recursos. Pero en el lugar en el que nos encontramos podemos progresar si nos hacemos fieles a nosotros mismos. Nuestras preguntas científicas son grandes, aunque no tengamos recursos para obtener resultados tan rápido como ellos.
De nacimiento es campesino. ¿Cómo acogió su entorno el deseo de realizar un recorrido científico?
Yo soy un poco outier. En el caserío, el vecino me decía: “Ana Mari, tú siempre aprendiendo para maestras?”. Para él el máximo nivel de aprendizaje era ser una maestra, y no podía entender cómo podía estar estudiando años y años para maestros. “Cuando acabas, ¿eres tonto?”. Me ríe, pero es cierto que así es más difícil cuando no tienes ninguna referencia, como en mi caso. Es importante mostrar referentes a las mujeres.
Investigas la regulación genética de enfermedades, el cáncer. ¿Cuál es el objetivo de vuestra investigación?
Mi interés siempre ha sido saber cómo se reproducen las células. El mecanismo por el que la célula sabe cuándo debe dividirse, cuándo debe permanecer inmóvil, cuándo debe convertirse en una célula especializada o cuándo morirá. De ahí llegué al cáncer.
En Harvard descubrimos que clonaron el factor de transcripción E2F1. Aunque en realidad regulaba el ciclo celular, parecía que tenía alguna mutación y fomentaba el crecimiento de las células cancerosas, es decir, funcionaba como oncogene. Le vimos interés en nuestro laboratorio y comenzamos a investigar en serio: Creamos un ratón silenciado E2F1 con ingeniería genética, un ratón knockout, y entonces supimos que fisiológicamente funcionaba como supresor tumoral. Ahí empezó mi interés por los oncogenes y supresores tumorales.
Lógicamente, E2F1 no era el único factor, se han identificado ocho en la familia. Cuando volví a Euskal Herria me centré en el estudio de esta familia. Y hemos ido viendo que unos empujan hacia delante el ciclo celular, otros lo frenan... Ahora se está estudiando cómo E2F1 y E2F2 impiden la metástasis.
La forma de entender el cáncer y la enfermedad en general ha cambiado mucho con la trayectoria de la genética, ¿no?
Sí, la ruta de la genética siempre ha sido como una montaña rusa. A veces hemos esperado mucho de él, luego ha surgido la frustración y luego ha vuelto a subir… En la década de los 90 volvió a ascender y empezamos a entender las enfermedades con los genes. Es decir, volvieron a aflorar los indicios del determinismo genético, volviendo a querer entenderlo todo con la genética.
La genética nos prometió que la secuenciación del genoma humano nos preocuparía enfermedades, pero, en realidad, ¿no ha demostrado una capacidad de predicción baja?
Bueno, en enfermedades raras como la enfermedad de Huntington, etc., la base de la enfermedad está en la secuencia de genes. Son claramente consecuencia de una mutación. Hay entre 6.000 y 7.000 enfermedades raras. Pero es cierto que en enfermedades complejas, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades crónicas más frecuentes, no está claro hasta qué punto tienen una base genética.
Más de 100.000 genomas ya están secuenciados, muchos de ellos genomas de cáncer, pero todavía no comprendemos enfermedades. Una vez más, nos hemos metido en un descenso de la esperanza en la genética, ya que nos hemos dado cuenta de que detrás de la mayoría de las enfermedades hay muchos otros factores, además de las mutaciones. Todavía estamos muy lejos de conocerlo, pero estoy seguro de que llegará un momento en el que sabremos hasta qué punto los genes condicionan.
Probablemente uno de los mayores retos de la biología será comprender las enfermedades en su conjunto, aclarar cómo afectan a la expresión de nuestro genoma el entorno, los modos de vida, el deporte, las emociones, la contaminación…
Sí, sin duda. Últimamente estamos viendo que el genoma es muy consciente de lo que ocurre a su alrededor. Todos estos factores, nuestras experiencias, provocan cambios epigenéticos sobre nuestros genes, es decir, mediante la colocación de una marca química pueden condicionar qué genes se silenciarán o activarán. En ocasiones estas marcas pueden ser además hereditarias.
Lo que pasa es que estamos sólo al principio. Pueden poner muchas marcas en la cromatina que hasta ahora ni imaginábamos. Hasta hace poco se pensaba que mediante metilación y acetilación se marcaban los genes e histonas, proteínas que por enrollamiento estabilizan la estructura del ADN. Pero hay muchas marcas.
Por ejemplo, el último descubrimiento: la lactilación. El lactato es una molécula que se forma en el metabolismo y han visto que puede marcar histonas. ¡Eso significa que el metabolismo también habla con los genes! Es decir, que los mediadores que se forman en el metabolismo celular también influyen en la expresión de los genes. Eso me sorprendió.
En todo caso, lo más difícil es aclarar la influencia de las emociones, ya que no sabemos cómo se refleja eso a nivel molecular. Poco a poco la gente va descubriendo los casos y descubriendo cómo se produce de forma molecular. Por ejemplo, cómo están relacionadas la depresión con la inmunosupresión y cómo esta inmunosupresión influye en el desarrollo posterior de las enfermedades. Pero la ciencia todavía no tiene base sólida para decir muchas cosas.
¿Y se han creado medicamentos que cambian las marcas epigenéticas?
Sí, existe algún fármaco epigenético. Por ejemplo, la borinostata. Puede cambiar las marcas epigenéticas de las histonas y se utiliza en el tratamiento de algunos cánceres.
Últimamente se ha visto que el microbio intestinal no sólo nos ayuda a la digestión, sino que también manda en la expresión de nuestros genes, ¿no?
¡Sí, eso también! Esto está poniendo muy interesante. Son dos o tres kilos de nuestro cuerpo, ¿no? Y seguramente habrá virus. Bueno, pues además de ayudar en la digestión, las bacterias están regulando otras actividades de nuestro cuerpo desde el intestino. Todavía sabemos poco, pero de repente nos hemos dado cuenta de que el microbioma es muy activo. Hay mucha interacción entre nosotros y nuestras bacterias, también en la expresión de nuestros genes. ¡Es sorprendente!
El problema es que queremos saber más de lo que sabemos.
¿A veces la ciencia se hace demasiado lenta?
Sí, la curiosidad es enorme y hay que saciarla. Pero a veces surgen problemas porque queremos saber todo de inmediato, y eso es peligroso.
No sólo eso, sino que la genética baila en fronteras resbaladizas: la clonación humana, la edición genética de las líneas germinales… ¿Cómo vive un genético todo esto?
Todo esto lo vivimos muy de cerca. Lo ve un no científico, pero lo vive más lejos. Somos conscientes de sus implicaciones. El último ha sido una edición genética. Cuando surgió la técnica CRISPR (hace ya 6 años), desde el principio me di cuenta de que alguien quería aplicarla a los embriones. Personalmente me dio mucho miedo porque sabía que todavía hay muchas preguntas sin contestar. ¿Para qué? Pero hay científicos que quieren pulsar lo máximo posible el acelerador, no sé muy bien por qué: por prestigio, por dinero, por curiosidad… En esa sokatira vive la ciencia.
Y es que la genética ha dado juguete a la curiosidad humana...
Sí, a veces nuestra curiosidad no tiene límites. Como he llegado hasta aquí, quiero ir más allá, a ver qué consigo. Siempre intentando probar hasta dónde puedo llegar… También tiene un punto de narcisismo. Es cierto que la ciencia siempre ha funcionado así, y de ahí han venido muchas cosas beneficiosas, pero creo que muchas veces habría que ponernos freno.
Y también me preocupa la secuenciación. ¡Hoy es tan barato! En EE.UU hay una iniciativa para secuenciar el genoma de un millón de personas, y en China, otras tantas, en el Reino Unido 100.000… Dentro de pocos años conoceremos los genomas de millones de personas y me temo que con esta información no comenzaremos a clasificar y diferenciar mucho más a los grupos humanos, y no sé si eso es bueno.
¿Qué podemos pedir a la genética en el futuro?
Pues mira, creo que la secuenciación de los genomas del cáncer dará información interesante.Hace un año, en una gran iniciativa, se analizaron 11.000 genomas de cáncer de diferentes tipos. Y ha sido importante porque han secuenciado todo el genoma: no sólo las zonas que codifican las proteínas, sino también el ARN no codificador. Creían que ahí también podían existir muchas mutaciones causantes del cáncer.La verdad es que todavía no sabemos a qué se dedica el 99% de nuestro genoma. La materia oscura de la vida es la que debe aclarar la genética. Por ejemplo, las transposonas, los genes que se mueven de lugar. Actúan como parásitos intracelulares, cambiando o desplazando los genes de alrededor. Nos generan mutaciones y problemas, pero también nos van a reportar beneficios, ya que no los hemos eliminado a lo largo de la evolución. Las transposonas suponen el 50% de nuestro genoma y aún no sabemos casi nada de ellas.
Por otro lado, una cuestión muy relacionada con la epigenética: sabemos cuál es la función de los genes, pero tenemos grandes lagunas en la regulación de estos genes. De hecho, para saber cómo se regula un gen, durante muchos años hemos estado estudiando a su promotor, concretamente a la zona aguas arriba. Pero nos hemos dado cuenta de que hemos tenido una visión muy reducida. En nuestro genoma hay muchas regiones dispersas en la cromatina y que están mandando desde lejos cómo regular los genes. Este tipo de regulación será el campo sobre el que se trabajará en los próximos años. Hemos aprendido muy bien a secuenciar, pero ahora tenemos que pasar a comprender el siguiente nivel de complejidad, para aclarar cómo se mueve y organiza todo el genoma —la cromatina— de una manera armoniosa; cómo garantiza la regulación de todos los genes, por ejemplo, para que unos genes estén encendidos y otros permanezcan apagados en el mismo momento. Ahí tenemos un gran reto.
Buletina
Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian