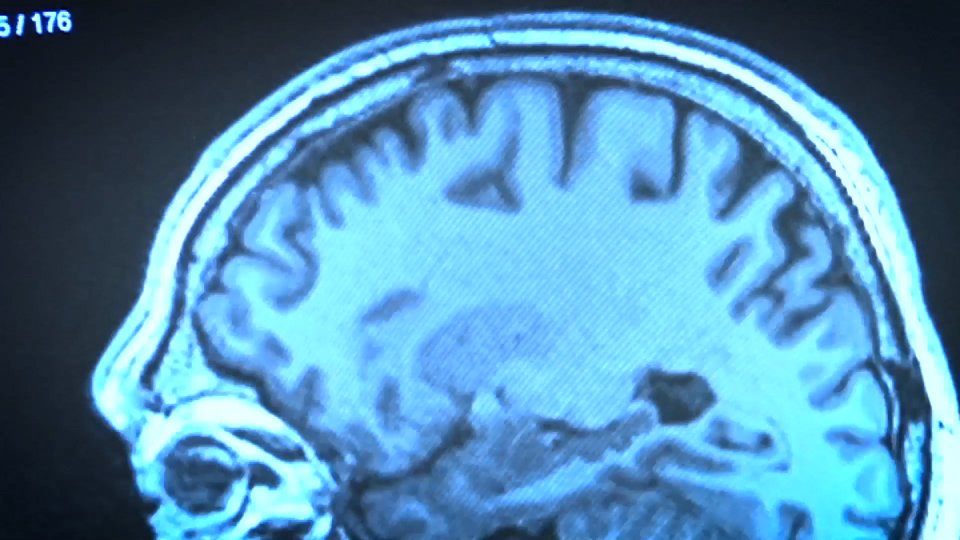“Diagnosticar tempranamente el Alzheimer es la clave”
Miren Altuna Azkargorta (Zarautz, 1988) es una neuróloga que investiga las enfermedades degenerativas del cerebro, especialmente el alzheimer. Sobre este tema también hizo el doctorado, y presta atención porque, siendo joven, eligió las alteraciones que normalmente afectan a las personas mayores, tanto en la investigación como en la clínica. No obstante, para él fue una decisión natural. Por un lado, porque siempre ha tenido pasión por la investigación, y precisamente porque su director de tesis investigaba la epigenética en diferentes ámbitos, entre ellos el alzheimer. Por otro lado, en la familia han tenido casos de alzheimer y cosas parecidas, y eso también le dio qué pensar. Pero subraya que lo que más le impulsó fue la posibilidad de colaborar en lo que no sabemos.
Gracias a este impulso, ahora sabemos más sobre el Alzheimer y la calidad de vida de los pacientes ha mejorado. Prudentemente, no ha ocultado que todavía queda mucho por hacer, pero también ha dado razones para ser esperanzado.

¿Cómo ha cambiado en los últimos años la manera de entender el Alzheimer y otros deterioros cognitivos relacionados con el envejecimiento?
Ha cambiado mucho y lo primero que quiero aclarar es que el desarrollo de la demencia no es consecuencia del envejecimiento. Detrás del deterioro cognitivo, además del alzheimer, hay otras enfermedades que a menudo confunden. Es importante distinguir, ya que cada uno tiene sus propias características.
Conviene que todos tengamos algunas ideas básicas. Para empezar, ¿qué es estar cognitivamente sano? Se trata de que existan expectativas de capacidades como la memoria, el nivel de atención, el nivel de conversación y la orientación, en función de nuestra edad, nivel de estudios y profesión, que puedan estimarse razonablemente satisfactorias en relación con las de nuestro entorno.
Si aparecen problemas en estas competencias, pero no hay pérdida de autonomía, hay un deterioro cognitivo leve. Consideramos que el diagnóstico se debe hacer en esta fase, que hacerlo en demencia es un error tremendo. Este es el principal cambio que se ha producido en el Alzheimer y en la neurología en los últimos 10-15 años.
¿Y a qué se denomina deterioro cognitivo leve?Se
trata de un deterioro cognitivo leve cuando se observa, de forma objetiva y mediante los tests adecuados, que una persona tiene un rendimiento de memoria inferior al esperado, nivel de habla, capacidad de orientación o nivel de atención, y es capaz de llevar una vida normal. Uno puede trabajar con un ligero deterioro cognitivo, puede conducir… Si el diagnóstico se hace en esa época, la persona es capaz de tomar decisiones para el futuro. Por eso es tan importante.
En la demencia, sin embargo, aparecen dificultades para llevar a cabo la vida cotidiana. Por ejemplo, en demencia rápida, es capaz de vestir a una persona sola, sale a la calle, pero, por ejemplo, tiene problemas para llevar bien las cuentas o cocinarlas.
¿Qué son las demencias de la primera vejez?
La mayoría de los casos conocidos como demencia senil, entre el 50 y el 75%, son de Alzheimer. Son muchos, pero no todos. Por ello, es importante saber si se trata de alzheimer o de otra enfermedad, ya que las posibilidades de tratamiento son diferentes y el pronóstico también es muy diferente.
Tras el Alzheimer, el segundo tipo, entre el 20 y el 30%, es vascular, es decir, asociado a factores de riesgo vasculares: tensión, colesterol, alimentación, sedentarismo... Y hoy en día sabemos que podemos reducirlo enormemente.
Después, en el 10-25% de los casos, hay demencia de los cuerpos de Lewy. Al igual que el Parkinson, la sinucleína está relacionada con la acumulación de proteínas. La diferencia es que en el parkinson primero aparecen problemas de movimiento y luego deterioro cognitivo, mientras que en la enfermedad de Lewy es al revés.
Por último, en el 10-15% existe una demencia frontotemporal en la que la degeneración de las neuronas se produce en el lóbulo frontal y temporal. Normalmente aparece en personas más jóvenes y la forma de explicarlo puede ser muy variada, pero, más que la cognición, afecta a la conducta.
De todas formas, en algunos casos, además del alzheimer, el paciente puede tener también signos de enfermedad vascular y de Lewy.
Por otra parte, las personas con depresión o ansiedad severa también pueden tener problemas de atención. Y, en ocasiones, junto a las enfermedades mencionadas anteriormente, el paciente puede desarrollar también la depresión. Además, los medicamentos que se receten para el tratamiento de estos u otros problemas pueden tener efectos secundarios a nivel de atención.
Por lo tanto, es imprescindible realizar un estudio completo y revisar bien el estado del paciente.
¿La influencia de los medicamentos es tan evidente?
Sí, en el examen es imprescindible conocer los medicamentos que toma. Es preocupante, por ejemplo, el consumo de benzodiacepinas, que en España es el más alto del mundo. Son acogidas por mucha gente y por mucho tiempo, y no deberían sobrepasar los tres meses. Su responsabilidad es de la sociedad y de los médicos. ¿Qué pasa? Son muy baratos. Y si en una consulta tienes siete minutos para ver a un paciente y te dice que duerme mal, es más fácil ponerle una píldora que estudiarla bien y buscar la solución adecuada. Esa es la realidad. Y sabemos que entre todos los daños que producen hay confusión.
También tenemos COVID-19, que también produce síntomas cognitivos. Y hay que decirlo claramente: cuando están vacunados, el riesgo es mucho menor. Otras infecciones también pueden agravar un problema preexistente, como una neumonía o una gripe pueden empeorar la atención o la orientación. El COVID-19 no solo afecta a la infección, sino que también afecta al cerebro. Sin embargo, todavía es pronto para conocer las consecuencias que puede tener en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas a largo plazo.
Por el contrario, se sabe la importancia del sueño. Durante el sueño se limpian los compuestos tóxicos del cerebro. Y hay una conexión entre el sueño, la epilepsia y el alzheimer. De hecho, en el alzheimer aumenta 10 veces el riesgo de crisis epilépticas, y la falta de sueño y la apnea del sueño aumentan esas alteraciones.
Y la acumulación de amiloides es una de las características del alzheimer, ¿no? ¿Qué más?
Eso es. Y es que, en la actualidad, el diagnóstico no es clínico, sino biológico. Y tenemos en cuenta dos proteínas: el amiloide y el tau. Ambos tienen que estar para confirmar que se trata de un Alzheimer.hasta el año 2000 la única forma de confirmarlo era realizando una autopsia. En los últimos años, sin embargo, somos capaces de diagnosticarlo en las visitas de consulta con una fiabilidad superior al 90%.
Usted mismo señala que es conveniente realizar dicho diagnóstico antes del inicio de la fase de demencia.
La cuestión es que hay una fase presintomática: aunque hay enfermedad no hay signos. Esta fase puede durar hasta 20 años. Luego viene la fase de deterioro cognitivo leve, que llamamos alzheimer prodrómico, y tiene una duración muy variable: en unas personas dura dos años y en otras 7-8 años. Ahí pueden influir la actividad intelectual, el estado de salud y las causas genéticas. Pero, sobre todo, influye lo que hacemos, nuestros hábitos de vida.
La última fase es la demencia, en la que también hay varias etapas, empezando por la demencia leve, hasta que el paciente no pueda levantarse por sí mismo de la cama.
Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico?En
primer lugar, se realiza una entrevista clínica, no sólo con la persona que sospecha un deterioro cognitivo, sino también con alguien del entorno que lo conoce bien. De hecho, normalmente, cuando aparece una alteración cognitiva, el entorno se da cuenta antes que uno mismo.
Por otro lado, es fundamental conocer la historia previa de esta persona. Porque no es lo mismo el rendimiento que espero de una persona que el nivel de estudios y el profesional de la carrera son unos u otros.
Además, hay que hacer un examen físico, para ver si ha habido algún tipo de señal de parkinson o ictus... Y con eso hacemos un diagnóstico. Son pruebas que se realizan a partir de ahí para confirmar o rechazar estas razones.
En esto, el estudio neuropsicológico puede ayudar mucho. De hecho, las preguntas que hacemos en la consulta son bastante sencillas, ya que están pensadas para diagnosticar la demencia. Por lo tanto, una persona con un deterioro cognitivo leve normalmente responderá bien.
El estudio neuropsicológico se realiza con mayor detalle, mayor exigencia y se corrigen en función del nivel de aprendizaje, la profesión, la edad y el sexo de la persona.
Además, ¿qué otros recursos y criterios empleáis para diagnosticar el Alzheimer?
Los síntomas son fundamentales. El primer síntoma, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos, es un problema de memoria; una memoria cercana: olvidar donde hemos dejado cosas importantes, conversaciones significativas...
Hay otros síntomas que nos indican que es un Alzheimer. Una de ellas es claramente afasia logopénica. ¿Qué es eso? Pues si le pedimos a una persona que repita una frase de tres palabras, lo hace bien, pero si es de cinco o seis palabras no es capaz. Tiene dificultades para encontrar palabras y, como tiene problemas para comunicarse, se queda en casa.
Otro tipo de síntomas afecta a la vista: atrofia cortical posterior. Los que tienen esto delante de una escalera no saben cómo tirar la pata, porque no pueden calcular la altura de cada peldaño, o no ven un objeto en concreto, aunque estén delante. En la toma de conciencia, acuden al oftalmólogo, pero no tiene nada que ver con el ojo, sino con el Alzheimer.
Además, hay síntomas conductuales, de comportamiento, que van variando en función de la fase de la enfermedad. Al principio, como son conscientes de los problemas que tienen, los más frecuentes son la falta de ganas y la tristeza, o la ansiedad y el enfado con uno mismo. Luego vienen la irritabilidad y la agresividad. Y al final, se vuelven a ralentizar y las reacciones son absolutamente primarias, como el llanto.
El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se realiza, naturalmente, antes de llegar aquí.
Por supuesto. Todos estos síntomas están asociados a un daño neuronal que se puede detectar mediante biomarcadores. Este ha sido el mayor avance en este campo en los últimos años. Esto ha cambiado radicalmente la forma de atender a los pacientes.
¿Qué son los biomarcadores?
Los biomarcadores nos permiten afirmar que hay proteínas amiloides y tau. Gracias a ello, podemos concluir que los problemas cognitivos detectados se deben a una enfermedad de Alzheimer con un alto grado de probabilidad. La clave está en que podemos detectar estos biomarcadores antes de la fase de demencia.
Hoy en día sabemos cómo cambian los niveles de estas proteínas con el tiempo. Primero aparece el amiloide y después de muchos años aparece la proteína tau. Además, podemos saber si estas dos proteínas, además de acumularlas, provocan la muerte de las neuronas.
Deben medirse en la fase de deterioro cognitivo leve y, en la investigación, ya podemos medirlas antes. Pero en la clínica no lo hacemos, porque nosotros podemos afirmar que una persona tiene amiloide y un latido, ambos, cuando todavía quedan cuatro o cinco años para comenzar a desarrollar sus síntomas. Sin embargo, no somos capaces de ofrecer nada para que estos síntomas no aparezcan. Por lo tanto, no es ético comunicarlo, porque en ese intervalo le ocurren muchas otras cosas: un accidente, un cáncer...
Por el contrario, si una persona acude a la consulta porque empieza a tener problemas cognitivos con una punción lumbar, y gracias a los biomarcadores, podemos decir si están relacionados con el Alzheimer, con una probabilidad del 90%. Y si sale negativo, no es alzheimer, con un 90% de certeza.
Sin embargo, existe un límite y es estructural: no hay neurólogos ni infraestructura suficiente para realizar punciones lumbares. Por ello, se ha hecho un gran esfuerzo para conseguir la detección de estos biomarcadores en sangre y creemos que en un plazo de cinco años seremos capaces de detectarlos en la práctica clínica en sangre. En estos momentos, el problema es técnico, ya que la concentración de estas sustancias cerebrales en la sangre es muy baja. Por lo tanto, se necesita una tecnología muy avanzada y, de momento, en Euskadi, solo la Fundación Achucarro y en Navarra el CIMA disponen de esta tecnología. Pero ya vendrá.
¿Y los estudios genéticos? ¿Hasta qué punto los genes condicionan el riesgo de padecer Alzheimer?
Solo en el 0,1% de los casos los genes condicionan el Alzheimer. Existen factores genéticos de riesgo, pero no tienen un peso mayor que los factores modificables. Es decir, los genes tienen el mismo peso que la hipercolesterolemia, la hipertensión, el alcohol, el tabaco u otros factores asociados a los hábitos de vida, con la excepción de este 0,1%. Y dentro de ese 0,1%, el porcentaje más elevado corresponde a los de síndrome de Down.
Bueno, en la sociedad no es muy popular esa relación entre el síndrome de Down y el alzheimer, ¿no es así?
Puede que no. Cada vez vemos menos niños con el síndrome de Down, y cada vez más adultos, porque en los últimos años su esperanza de vida ha subido de forma espectacular. De hecho, entre los años 1980 y 1990 se produjo un salto cualitativo en la esperanza de vida, ya que las operaciones cardiacas comenzaron a realizarse en el primer año de vida. Así se evitó la muerte de los niños. Por el contrario, desde el año 2000 no ha subido prácticamente nada y sigue siendo 20 años menos que la población general.
Los fenómenos de vejez también se producen 20 años antes en las personas con Síndrome de Down. Y una persona con síndrome de Down, si vive lo suficiente, tiene la certeza de que desarrollará el alzheimer. Estas personas, para los 40 años, tendrán signos de alzheimer en el cerebro; y a los 60 años, el 90% tendrá demencia. Hoy en día, en los Síndrome de Down, el Alzheimer es la primera causa de muerte.
Por todo ello, estamos trabajando en investigación y en clínica para ayudar a estas personas. La verdad es que me gusta mucho ese trabajo, es difícil, pero bonito.
Para terminar, ¿qué avances se han dado en los tratamientos?En
Europa, los medicamentos disponibles tienen 20 años y, en un principio, se decía que la enfermedad se ralentizaba. Eso no es cierto. El favor, sí, sobre todo si se ponen en la primera fase; y sobre todo, en la enfermedad de Lewy, no tanto en el alzheimer.
Los mejores medios de atenuación de la enfermedad de los que disponemos en la actualidad a nivel mundial son aquellos que tienen como fin promover hábitos de vida saludables. En cualquier caso, los medicamentos anti-proteína amiloide también nos han dejado margen para la esperanza. De hecho, la FDA (Agencia de Medicamentos y Alimentos de EE.UU.) ha aprobado en 2023 el Lecanemab para su uso tanto en la fase prodrómica como en la demencia leve, algo que ya hizo antes, en 2021, con el medicamento Aducanumab bajo condición, y se espera que en breve Donanemab se incorpore a esta lista. El beneficio biológico de estos medicamentos, es decir, la eliminación del amiloide en el cerebro, está claro. El beneficio clínico es menor: un tratamiento de 18 meses ralentiza los síntomas de la enfermedad en un máximo de 6 meses.
Por lo tanto, una vez más, quiero dejar claro que si cambiamos nuestros hábitos de vida, podemos modificar sustancialmente nuestro riesgo. Estos hábitos de vida están relacionados con la alimentación, el ejercicio físico, las relaciones sociales, la no sobreingesta de fármacos, el no consumo de alcohol y tabaco, la actividad intelectual y el sueño.El estudio
Finger demostró que las iniciativas que promueven estos hábitos de vida tienen beneficios considerables. Así, la Fundación Cita-Alzheimer puso en marcha una iniciativa piloto en Beasain basada en el estudio Finger, y en un año ya se vieron claros los beneficios de la misma. Por lo tanto, ahora, a través de Cita Go-On, queremos mostrar que un programa de vida saludable y el control de riesgos reducen el riesgo de padecer Alzheimer. están invitados a participar las personas de entre 60 y 85 años.
Buletina
Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian