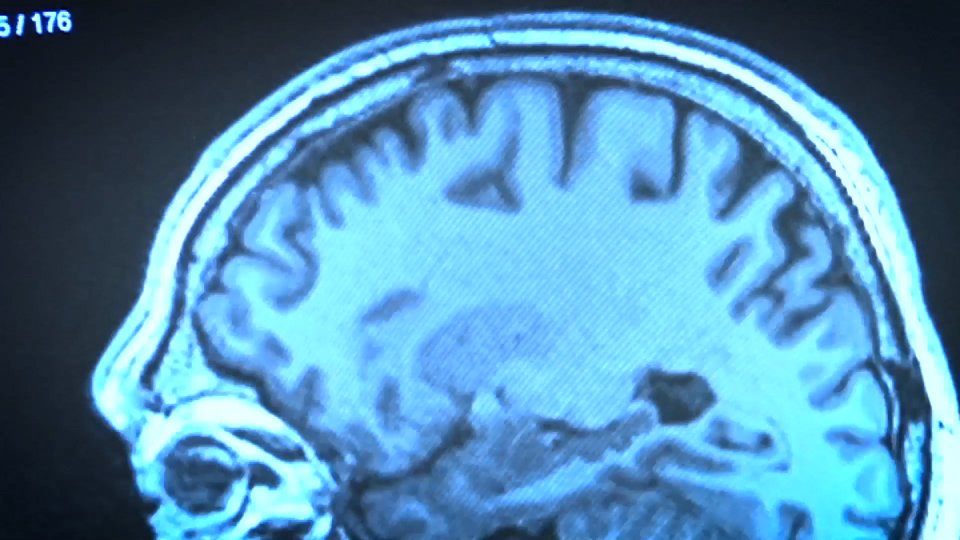María José Iriarte: "Una buena interpretación de los datos del fósil de las polen da lugar a resultados sorprendentes"

Sí, pero la investigación del polen es sólo una parte. Es un campo de la paleobotánica, estudio de la vegetación antigua. Es interesante porque aporta mucha información. Por un lado, muestra la evolución del paisaje vegetal y, por lo tanto, del clima; además, revela el entorno vegetal que el ser humano ha encontrado a lo largo de la historia; nos cuenta cómo el ser humano ha utilizado las plantas como alimentos, combustibles, materias primas de la ropa, medicamentos, materiales de construcción, etc.; y por último, el impacto del ser humano se refleja en la investigación de la vegetación antigua.
A veces encontramos en el yacimiento madera quemada, la parte que estudia esa madera se llama antraquología. Además, encontramos frutos o semillas que son objeto de estudio de la carpología. Si se ha mantenido en el tiempo se puede estudiar cualquier huella vegetal. Polen, por ejemplo, puede durar muchos años, cientos de miles a veces.
Para entenderlo hay que saber cómo es el polen. En el interior se encuentra la propia célula sexual y en el exterior una superficie dura llamada exina. El interior no dura mucho, se degrada. Pero la exina esporopolenina es una sustancia que la protege y dura mucho. Entre otras cosas, sufre reacciones químicas; nosotros tratamos el polen con ácidos y bases fuertes para separarlo del sedimento y no se estropea. Finalmente, los palinólogos estudiamos la superficie del polen de los antiguos yacimientos.
Hay una gran variedad de ejemplares, cada especie vegetal tiene su propio grano. Por tamaño, todos son micras, pero varían mucho, el más pequeño tiene unas 2,5 micras y el más grande 250. (Los que yo investigo tienen un tamaño de 15-50 micras). Sin embargo, no existe relación entre los tamaños de la planta y el grano de polen. Por ejemplo, los árboles no tienen necesariamente más polen que los cultivos. De hecho, los granos de polen de los cultivos son grandes por la selección humana.
Parece que el polen varía mucho de una especie a otra. No todos son esféricos, como el polen del castaño es ovalado. Además, no suelen tener una superficie uniforme, algunos tienen poros y otros tienen aperturas. Las especies se diferencian por sus características. El tamaño y la forma del grano son buenos indicadores para saber qué especie es el polen, pero eso no es suficiente. Ayudan mucho a estudiar el polen actual, pero en el caso de los polen fósiles es más difícil. Normalmente han permanecido muchos años dentro del sedimento, por lo que hay que tener cuidado para interpretar el tamaño y forma del grano del polen fósil.

La identificación del fósil de las polen se realiza siempre mediante el microscopio óptico. No podemos utilizar el microscopio electrónico porque son muy pocos los ejemplares. Se podría utilizar para analizar el polen actual, con tantos ejemplares como se desee, pero el antiguo es obligatorio analizarlo con el microscopio óptico.
Y muchas cosas más. Por ejemplo, no podemos tener plantas en el laboratorio para no contaminar las muestras. Y tenemos que tener las ventanas cerradas, ya que mientras trabajamos se puede meter el polen de la calle. Eso fue lo que nos pasó en una universidad en la que trabajé. Un trabajador dejó la ventana abierta y descubrimos la polen extraña. Después nos dimos cuenta de que desde el jardín situado junto al edificio nos entró el polen de una planta.
Por un lado, la antigua lluvia de polen refleja el medio vegetal de la época. Y por otro lado, la relación entre el polen de los árboles, el polen no arbóreo y las esporas refleja la curva climática. Por lo tanto, los tres son importantes. Las esporas son vestigios del cerebro que indican la humedad existente en la época de su formación.
Hay que tener cuidado. Hay que tener en cuenta, entre otros, los porcentajes de polen. No es lo mismo que el 20% de la muestra sea de pino que el 10% de mimbre, ya que el mimbre produce mucho menos polen que el pino. En el primer caso no podemos decir que existiera un gran pinar, pero en el segundo sí, es la huella de un gran prado.
Una buena interpretación de los datos permite obtener resultados sorprendentes. Lo cierto es que en muchos ámbitos no se han realizado investigaciones palinológicas.
Polen-fósil de haya. En toda la vertiente atlántica del País Vasco el haya aparece por debajo de los 400 metros. Yo tengo estudios desde el principio del Holoceno hasta hoy, es decir, datos de las hayas de hace 10.000 años, como la polen recogida en Sollube y la recogida en Urdaibai.

La pregunta es cómo aparecen en alturas tan pequeñas. Y la respuesta es que eran características orográficas apropiadas para el haya. La gente cree que el haya siempre aparece por encima de los 700 metros, pero a 200-300 metros de altura hay hayas en la actualidad, como el embalse de Añarbe o la cuenca del río Urola.
La clave no es la altura, sino el entorno. Y cambia de una planta a otra; el roble prefiere un suelo rico en fertilizantes con alta humedad, mientras que el haya prefiere un entorno nublado y una atmósfera con alta humedad. Por supuesto, las nieblas quedan atrapadas en las montañas. Pero el haya también aparece en lugares que se atascan más abajo.
Esta creencia es totalmente errónea. En Arrasate hemos encontrado polen de hace 34.000 años. También aparece en el Holoceno.
No se ha realizado el análisis del polen. Todavía queda mucho por investigar. La propia agricultura, por ejemplo. Se cree que en el País Vasco procede de la vertiente mediterránea, donde el Neolítico se expandió más rápido que en el Atlántico. Es más, se cree que los atlánticos aprendieron muy poco a poco y que la influencia romana fue necesaria para fortalecer la agricultura. La idea es totalmente falsa. Es una polen muy antigua que demuestra que la agricultura es muy antigua en la vertiente atlántica; la del Mediterráneo es de hace 6.200 años y la del Atlántico hace unos 6.000 años. Hay restos de cultivos. Y la influencia humana también se ve reflejada en el paisaje.
Nos saludábamos pero no quería ir sin hacer otra pregunta. "No te he preguntado… ¿te gusta tu profesión, no?" María José Iriarte se ríe. "Si no me hubiera gustado mucho, no habría entrado en un trabajo así", dijo.
Buletina
Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian